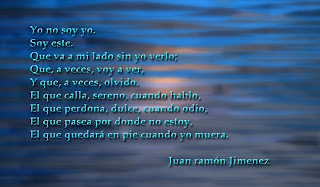jueves, 21 de marzo de 2024
viernes, 21 de abril de 2017
lunes, 17 de abril de 2017
Pequeñas Recomendaciones de Herman Hesse
Sólo pruébalo una vez —un árbol, o al menos una porción considerable de cielo, que puede verse desde cualquier lugar. Ni siquiera tiene que ser un cielo azul; de alguna u otra manera la luz del Sol siempre se hace sentir. Acostúmbrate a ver un momento el cielo cada mañana, y de pronto serás consciente del aire que te rodea, el olor de la frescura de la mañana que se te concede entre el sueño y el trabajo. Encontrarás todos los días que el tejado de cada casa tiene su propia apariencia y su propia luz. Pon atención y pasarás el resto del día con una satisfacción reminiscente y un sentimiento de coexistencia con la naturaleza. Gradualmente y sin esfuerzo, el ojo se entrena a sí mismo para poder transmitir numerosos y pequeños placeres, a contemplar la naturaleza y las calles de la ciudad, a apreciar la inagotable diversión de la vida cotidiana. Esto es, para el ojo entrenado artísticamente, solamente el inicio del viaje; lo principal es el comienzo, el acto de abrir los ojos.
domingo, 16 de abril de 2017
CAMINO DE LA INMORTALIDAD
Que el ser humano se encuentra en cambio constante es algo que, en nuestra época, hemos dejado de tener en cuenta. Con cierta ilusión pero sobre todo con mucha resistencia, nos empeñamos en creer que permanecemos siempre iguales, nos afanamos en sostener las mismas ideas, creemos que debemos proteger y conservar ciertas formas de ser. Es mucha la energía, mucho el tiempo y muchos los recursos que, en ocasiones, en ciertas etapas de nuestra vida, llegamos a dedicar a ser fieles no a lo que somos, sino a lo que aprendimos a creer que somos.
Es posible que este sea un síntoma generacional. Es posible que muchos de nosotros, que crecimos al abrigo de la protección familiar en un grado que nuestros mismos padres no tuvieron, hayamos fraguado la idea un tanto fantástica de que las cosas se mantienen en un solo estado siempre, una especie de statu quo mágico, inamovible.
Es posible, también, que esta sea una inclinación humana más o menos general. Que la conciencia del hombre, en todas las épocas, tienda a querer la permanencia ahí donde todo fluye, a pretender la continua identidad de lo mismo ahí donde todo cambia.
¿Pero por qué desear esto cuando lo contrario, abrazar el flujo natural de la vida, podría significar una forma de inmortalidad? ¿Quién elegiría lo fugaz y lo perenne cuando ante sus ojos y a sus manos se ofrece la perla preciosa de la inmortalidad?
Este, cuando menos, es el sentido que Platón da al cambio natural de la vida en un fragmento de El banquete, sin duda el más hermoso de sus Diálogos. En cierto momento de éste, el filósofo pone en boca de Diotima una singular teoría de la inmortalidad, parcialmente contradictoria con las ideas que Platón sostuvo en otros lugares de su obra pero, más allá de esta pretendida coherencia argumentativa, interesante y seductora –como casi todo lo que se dice en El banquete.
Nos dice Platón, por la vía de Diotima:
–Pues bien, –dijo–, si crees que el amor es por naturaleza amor de lo que repetidamente hemos convenido, no te extrañes, ya que en este caso, y por la misma razón que en el anterior, la naturaleza mortal busca, en la medida de lo posible, existir siempre y ser inmortal. Pero sólo puede serlo de esta manera: por medio de la procreación, porque siempre deja otro ser nuevo en lugar del viejo. Pues incluso en el tiempo en que se dice que vive cada una de las criaturas vivientes y que es la misma, como se dice, por ejemplo, que es el mismo un hombre desde su niñez hasta que se hace viejo, sin embargo, aunque se dice que es el mismo, ese individuo nunca tiene en sí las mismas cosas, sino que continuamente se renueva y pierde otros elementos, en su pelo, en su carne, en sus huesos, en su sangre y en todo su cuerpo. Y no sólo en su cuerpo, sino también en el alma: los hábitos, caracteres, opiniones, deseos, placeres, tristezas, temores, ninguna de estas cosas jamás permanece la misma en cada individuo, sino que unas nacen y otras mueren. Pero mucho más extraño todavía que esto es que también los conocimientos no sólo nacen unos y mueren otros en nosotros, de modo que nunca somos los mismos ni siquiera en relación con los conocimientos, sino que también le ocurre lo mismo a cada uno de ellos en particular. Pues lo que se llama practicar existe porque el conocimiento sale de nosotros, ya que el olvido es la salida de un conocimiento, mientras que la práctica, por el contrario, al implantar un nuevo recuerdo en lugar del que se marcha, mantiene el conocimiento, hasta el punto de que parece que es el mismo. De esta manera, en efecto, se conserva todo lo mortal, no por ser siempre completamente lo mismo, como lo divino, sino porque lo que se marcha y está ya envejecido deja en su lugar otra cosa nueva semejante a lo que era, por este procedimiento, Sócrates, lo mortal participa de inmortalidad, tanto el cuerpo como todo lo demás; lo inmortal, en cambio, participa de otra manera. No te extrañes, pues, si todo ser estima por naturaleza a su propio vástago, pues por causa de inmortalidad ese celo y ese amor acompaña a todo ser.
En breve, esta tesis nos invita a mirar los cambios propios de nuestra existencia como momentos en que lo nuevo sustituye a lo viejo, esto es, como una expresión de regeneración, quizá cabría decir incluso de resucitación, como cuando un ser se perpetúa en otro por la vía de la progenie. Con cada cambio, podría decirse con cierta lasitud a partir de este argumento, engendramos a un nuevo ser, damos a luz a un nuevo Yo, renovado en su vigor, exultante, dispuesto a enfrentar nuevamente la vida.
Pero esto, claro, solamente si aceptamos cambiar, si olvidamos lo que hemos aprendido, si rectificamos, si decidimos emprender nuevas tareas, adquirir nuevos hábitos, entender que con cada cambio vendrán temores desconocidos y pesares nunca antes enfrentados. Ese es el precio de esta forma de eternidad, parece decirnos Platón. Y aunque parece un precio justo, cabe la pregunta: ¿habrá quien rechace ser eterno en su propia vida sólo por la comodidad aparente que implica permanecer siempre igual?
artículo de Juan Pablo Carrillo Hernández
Etiquetas:
Conocimiento,
Emociones,
filosofia,
Platón
viernes, 14 de abril de 2017
lunes, 10 de agosto de 2015
viernes, 12 de octubre de 2012
viernes, 22 de junio de 2012
viernes, 16 de diciembre de 2011
un visionario de la fotografía
Tiphaigne de la Roche escribió
una novela de viajes titulada "Giphantie" y publicada en 1.760, en el siguiente pasaje hace alusión
a una técnica que aún tardaría casi 50 años
en aparecer.
“En los desiertos del N. de Guinea encuentra un maravilloso jardín,
isla poblada por los “espíritus elementales”. El prefecto de la isla le
acompaña en la visita y le explica las maravillas del lugar.
Entre otras cosas nuestro viajero descubre, en un subterráneo, unos
paisajes. Ilusionadamente piensa que son reales, pero su acompañante explica
que “los
espíritus elementales no son tan hábiles pintores como buenos físicos, ya
juzgareis por su manera de obrar. Sabéis que la luz reflejada de los distintos
cuerpos forman cuadro y que estos cuerpos se graban en todas las superficies
pulidas, en la retina del ojo, en el agua, en los espejos. Los espíritus
elementales hemos procurado fijar esas imágenes fugaces. Hemos compuesto una
manera muy sutil, muy viscosa y pronta en desecarse y endurecer, con la que se
hace un cuadro en un santiamén. Se recubre de dicha materia un lienzo que luego
se presenta ante los objetos que se quieran pintar. El primer efecto del lienzo
es el mismo del espejo. En él se ven todos los cuerpos vecinos y lejanos cuya
imagen puede aportar luz. Pero lo que un espejo no puede hacer, lo consigue la
tela, cuyo revestimiento viscoso retiene los simulacros. El espejo nos devuelve
fielmente los objetos, pero no retiene ninguno. Nuestras telas también los
restituyen fielmente y los conservan todos. Esta impresión de las imágenes es
cuestión del primer instante en que la tela los reciba. Se quita enseguida y se
coloca en un lugar oscuro. Una hora después, el barniz esta seco y se tiene un
cuadro tan precioso que ningún arte puede imitar su verdad y que el tiempo de
ninguna manera puede estropearlo . . . . .”
El espíritu elemental se detuvo luego en algunos detalles físicos :
primero la naturaleza del cuerpo viscoso que intercepta y conserva los rayos;
segundo, las dificultades de su preparación y de ese cuerpo desecado; tres
problemas que yo propongo a los físicos de nuestros días y que remito a su
sagacidad.”
Etiquetas:
Fotografia
viernes, 9 de diciembre de 2011
miércoles, 7 de diciembre de 2011
jueves, 1 de diciembre de 2011
miércoles, 30 de noviembre de 2011
martes, 1 de noviembre de 2011
Alfanhui 0.1
DE UN GALLO DE VELETA QUE CAZO UNOS LAGARTOS
Y LO QUE CON ELLOS HIZO UN NIÑO
El gallo de la veleta, recortado en una chapa de hierro que se cantea al viento sin moverse y que tiene un ojo solo que se ve por las dos partes, pero es solo un ojo, se bajó una noche de la casa y se fue a las piedras a cazar lagartos. Hacía luna, y a picotazos de hierro los mataba. Los colgó al tresbolillo en la blanca pared de levante que no tiene ventanas, prendidos de muchos clavos. Los más grandes puso arriba y cuanto más chicos, más abajo. Cuando los lagartos estaban frescos todavía, pasaban vergüenza, aunque muertos, porque no se les había aún secado la glandulita que segrega el rubor, que en los lagartos se llama “amarillor”, pues tienen una vergüenza amarilla y fría.
Pero andando el tiempo se fueron secando al sol, y se pusieron de un color negruzco, y se encogió su piel y se arrugó. La cola se les dobló hacia el mediodía, porque esa parte había encogido al sol más que la del septentrión, adonde no va nunca. Y así vinieron a quedar los lagartos con la postura de los alacranes, todos hacia una misma parte, y ya, como habían perdido los colores y la tersura de la piel, no pasaban vergüenza.
Y andando más tiempo todavía, vino el de la lluvia, que se puso a flagelar la pared donde ellos estaban colgados, y los empapaba bien y desteñía de sus pieles un zumillo, como de herrumbre verdinegra, que colaba en reguero por la pared hasta la tierra. Un niño puso un bote al pie de cada reguerillo, y al cabo de las lluvias había llenado los botes de aquel zumo y lo juntó todo en una palangana para ponerlo seco.
Ya los lagartos habían desteñido todo lo suyo, y cuando volvieron los días de sol tan sólo se veían en la pared unos esqueletitos blancos, con la película fina y transparente, como las camisas de las culebras y que apenas destacaban del encalado.
pero el niño era más hermano de los lagartos que del gallo de la veleta, y un día que no hacía viento y el gallo no podía defenderse, subió al tejado y lo arrancó de allí y lo echó a la fragua, y empezó a mover el fuelle. El gallo chirriaba en los tizones como si hiciera viento y se fue poniendo rojo, amarillo, blanco. Cuando notó que empezaba a reblandecerse, se dobló y se abrazó con las fuerzas que le quedaban a un carbón grande, para no perderse del todo. El niño paró el fuelle y echó un cubo de agua sobre el fuego, que se apagó resoplando como un gato, y el gallo de veleta quedó asido para siempre al trozo de carbón.
Volvió el niño a su palangana y vio cómo había quedado en el fondo un poso pardo, como un barrillo fino. A los días, toda el agua se había ido por el calor que hacía y quedó sólo polvo. El niño lo desgranó y puso el montoncito sobre un pañuelo blanco para verle el color. Y vio que el polvillo estaba hecho de cuatro colores: negro, verde, azul y oro. Luego cogió una seda y pasó el oro, que era lo más fino; en una tela de lino pasó el azul, en un harnero el verde y quedó el negro.
De los cuatro polvillos usó el primero, que era de oro, para dorar picaportes; con el segundo, que era azul, se hizo un relojito de arena; el tercero, que era el verde, lo dio a su madre para teñir visillos, y con el negro, tinta, para aprender a escribir.
La madre se puso muy contenta al ver las industrias de su hijo, y en premio lo mandó a la escuela. Todos los compañeros le envidiaban allí la tinta por lo brillante y lo bonita que era, porque daba un tono sepia como no se había visto. Pero el niño aprendió un alfabeto raro que nadie le entendía, y tuvo que irse de la escuela porque el maestro decía que daba mal ejemplo. Su madre lo encerró en un cuarto con una pluma, un tintero y un papel, y le dijo que no saldría de allí hasta que no escribiera como los demás. Pero el niño, cuando se veía sólo, sacaba el tintero y se ponía a escribir en su extraño alfabeto, en un rasgón de camisa blanca que había encontrado colgando de un árbol.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)